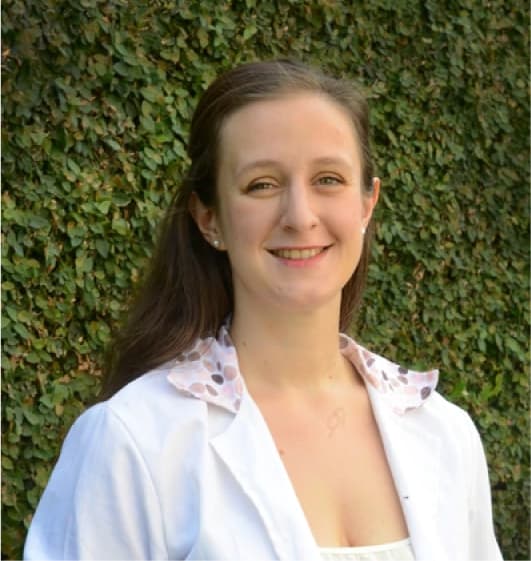Publicada en BigBangNews
Un agudo análisis sobre los primeros cien días de cuarentena y aislamiento con hijos e hijas en casa, trabajo y videoconferencias.
Hace 100 días que estoy trabajando en casa, saliendo solo en algunos momentos puntuales donde hago visitas al consultorio para ver a los bebés más chiquitos. Hace 100 días hago videollamadas que combinan una mala conexión a Internet por alguna de las partes, frases repetidas, pisoteos verbales con el interlocutor y, sobre todo, la corrida a un bebé por toda la casa.
Martes. Comienzo una videollamada a las 10.30, con un ojo en la pantalla y otro en mi hijito que deambula feliz por ahí. A los 5 minutos, oigo silencio: mala señal. En la cocina, bebé dio vuelta el plato de agua de Godzilla, su perro salchicha, y chapotea en el charco. Con un poco de tristeza por romper su momento inmensamente feliz, tiro un trapo de piso encima, alzo a bebé indignado y vuelvo a la videollamada. Hijo se consuela un poco con la teta, mientras yo intento tomar nota de lo que dice mi paciente interlocutora. En ese momento no cuento con que el perro susodicho, quien exigía mi atención a ladrido limpio del otro lado de la puerta, también iba a decidir que él se merecía estar a upa. Procedo a cumplir con su pedido: me cuelgo al bebé, pido disculpas, salgo de la cámara, meto al perro a la habitación y, en ese mismísimo momento, tocan el timbre de casa. Vuelvo a pedirle disculpas a mi interlocutora, me pongo el barbijo y bajo a buscar un paquete.
Mi hijo saluda con cariño al cartero y le muestra de lejos el libro que lleva en la mano. El cartero es la persona con la que ha tenido más contacto después de su padre y yo en estos 100 días. Creo que lo invitaremos a su cumpleaños. Subo, abro la puerta, y me encuentro con una nueva escena increíble: sobre la mesa está Godzilla, con su trompa adentro del tupper donde estaba el desayuno. Mi interlocutora, en algún lugar del mundo y a través de la pantalla, grita desesperada para que se baje. Si hubiera sido planificado como sitcom, no hubiera salido tan bien.
Hace tres meses, esta llamada probablemente hubiera sido un encuentro en un café o en mi consultorio. Hoy no me tuve que tomar dos colectivos y la hice con pantuflas, como algo positivo, pero mi atención claramente estuvo «un poco» dispersa.
Durante estos 100 días, los bebés, niñas y niños se han convertido en aprendices de contadores, abogados, docentes, arquitectos, músicos y cualquier otra profesión que tenga la suerte de contar con una rama que puede ser ejercida en el hogar y llevar el sustento a la familia. Aparecieron en las pantallas sonriendo, llorando, saludando. Desarrollaron una percepción mística sobre el prendido/apagado del micrófono. Nos tienen paciencia. La culpa es inherente a la mapaternidad. Aun cuando estamos con ellas y ellos 24 horas al día, mientras intentamos trabajar y mapaternar a la vez, aparece una voz que dice: «No le estoy prestando atención, ¿le hará mal?», «hoy miró mucha tele», «hoy comió en el sillón».
La realidad es que nadie podría haber previsto esta situación. Siempre que partamos de lo más simple (tratar a bebés, niños y niñas como personas que son), estaremos haciendo lo mejor posible, y desde el amor. Démonos el lugar de no saber todo, de pilotear el día a día como podemos, de inventar nuevas formas y de que no siempre sean las «perfectas».
Viernes a las 19. Tipeo las últimas palabras de esta columna y un deambulador, despeinado y feliz, me tira de la ropa diciendo en su idioma: “Vení, mamá, vamos a leer un cuento, vení”. Y yo voy.
Si te interesa tener información acerca de Alimentación saludable hacé click ACÁ